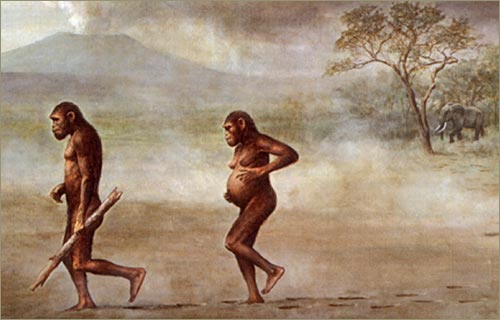Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.
El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.
El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.
El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.
El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.Cien empresas, quinientos clientes
Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.
El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.
El Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.
Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart.
Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz.
Otros productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.
Telefónica hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios.
En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación).
Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas.
Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”.Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles. Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.
El Banco Santander hace caja
Valentín Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico de influencias”.
Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.
También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco.
Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”.
Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.
En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte.
El Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.
Los presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les de un trabajillo”.
Antiguamente había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios de los productos que se venden.Funcionarios a cuerpo de rey
Pero no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.
Según Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las preguntas de esta revista, aunque desde el gabinete de prensa mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”.Fuente:
http://www.atlanticaxxii.com/3107/el-negocio-oculto-de-las-carceles-espanolas